 La salud mental se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública del siglo XXI. Según la Organización Mundial de la Salud (2025), más de mil millones de personas en el mundo viven actualmente con algún trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión las más frecuentes tanto en hombres como en mujeres.
La salud mental se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública del siglo XXI. Según la Organización Mundial de la Salud (2025), más de mil millones de personas en el mundo viven actualmente con algún trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión las más frecuentes tanto en hombres como en mujeres.
En este sentido, cada vez se escucha más sobre la importancia de cuidar la salud mental, y junto con la terapia y la meditación, el deporte aparece en todas las recomendaciones. Cada vez más personas salen a caminar, correr o practicar alguna actividad física para sentirse mejor. Y es que se dice que el ejercicio es el mejor “antidepresivo natural”, pero ¿qué es lo que verdaderamente pasa en nuestros cerebros cuando hacemos deporte? Detrás de esa sensación de bienestar hay una sólida base científica.
La ciencia es clara: quienes practican actividad física de manera regular muestran mejor regulación emocional, menor estrés y menos síntomas de ansiedad y depresión. Un metaanálisis reciente en Frontiers in Psychology (2025) confirmó que el ejercicio mejora la capacidad de manejar emociones y potencia las funciones ejecutivas, ambas esenciales para mantener el equilibrio psicológico.
Entonces, el deporte no solo fortalece el cuerpo: entrena al cerebro para gestionar mejor las emociones. Actúa como un modulador neurobiológico que ayuda a restablecer el equilibrio entre las áreas cerebrales encargadas del control, la motivación y el placer.
Cada vez que te mueves, tu cerebro inicia una orquesta química de bienestar. Durante el ejercicio, aumenta la liberación de endorfinas, serotonina, dopamina y noradrenalina, los cuatro neurotransmisores clave que explican por qué te sientes con más ánimo, claridad mental y energía después de entrenar.

Las endorfinas actúan como analgésicos naturales, reduciendo el dolor y generando una sensación de calma y placer; la dopamina te da esa chispa de motivación y recompensa que aparece cuando cumples una meta; la serotonina regula el estado de ánimo y contribuye a una sensación de paz emocional; y la noradrenalina mejora la atención, la memoria y la concentración, sin generar ansiedad. Juntas, estas sustancias funcionan como un sistema natural de equilibrio emocional y activación saludable (Chaouloff, 2013; Hikida et al., 2021; McMorris et al., 2018).
Al mismo tiempo, el movimiento estimula la producción del BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), una proteína que favorece la plasticidad cerebral: refuerza las conexiones entre las neuronas existentes, fomenta la creación de nuevas y fortalece regiones como el hipocampo, relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Este proceso explica por qué las personas físicamente activas suelen tener mayor claridad mental y mejor regulación emocional a largo plazo. El ejercicio no solo mejora cómo te sientes, sino también cómo tu cerebro aprende a adaptarse y recuperarse del estrés (Szuhany, Bugatti & Otto, 2015).
Durante la actividad física, el cuerpo también libera cortisol, la hormona del estrés, pero de manera controlada y temporal. Este aumento momentáneo es beneficioso: prepara al cuerpo para el esfuerzo y, con el hábito, entrena al sistema nervioso a gestionar mejor la respuesta al estrés. Con el tiempo, el eje del estrés se vuelve más eficiente y se reduce la hiperactivación del cortisol crónico, lo que se traduce en una mayor capacidad para mantener la calma y recuperarse más rápido de las tensiones diarias (Athanasiou et al., 2022; Hackney, 2013).
Finalmente, mientras toda esta química actúa, el cerebro también se reorganiza: la corteza prefrontal, encargada del razonamiento y el autocontrol, modula la actividad de la amígdala, que es el centro de las emociones intensas como el miedo, la ansiedad o la ira. Gracias a este equilibrio, las emociones se procesan con más claridad y se evita reaccionar de forma impulsiva. En términos sencillos, el ejercicio entrena al cerebro para responder en lugar de reaccionar, fortaleciendo los circuitos de autorregulación emocional (Goldin et al., 2007).
Entonces, ¿puede el deporte reemplazar la terapia? No reemplaza la terapia ni los tratamientos médicos, pero sí puede ser tu mejor aliado para la autorregulación. El ejercicio regular no solo previene trastornos del ánimo; sino que transforma tu cuerpo, reprograma tu cerebro y en muchos casos, potencia los efectos de la psicoterapia. La mente se vuelve más flexible, el sueño mejora, la atención se afina y la percepción de bienestar se amplifica.
Y aunque al principio cueste, ese esfuerzo es exactamente lo que hace que luego se sienta tan bien. Porque cuando cuidamos el cuerpo, el cerebro nos devuelve equilibrio, serenidad y claridad mental.
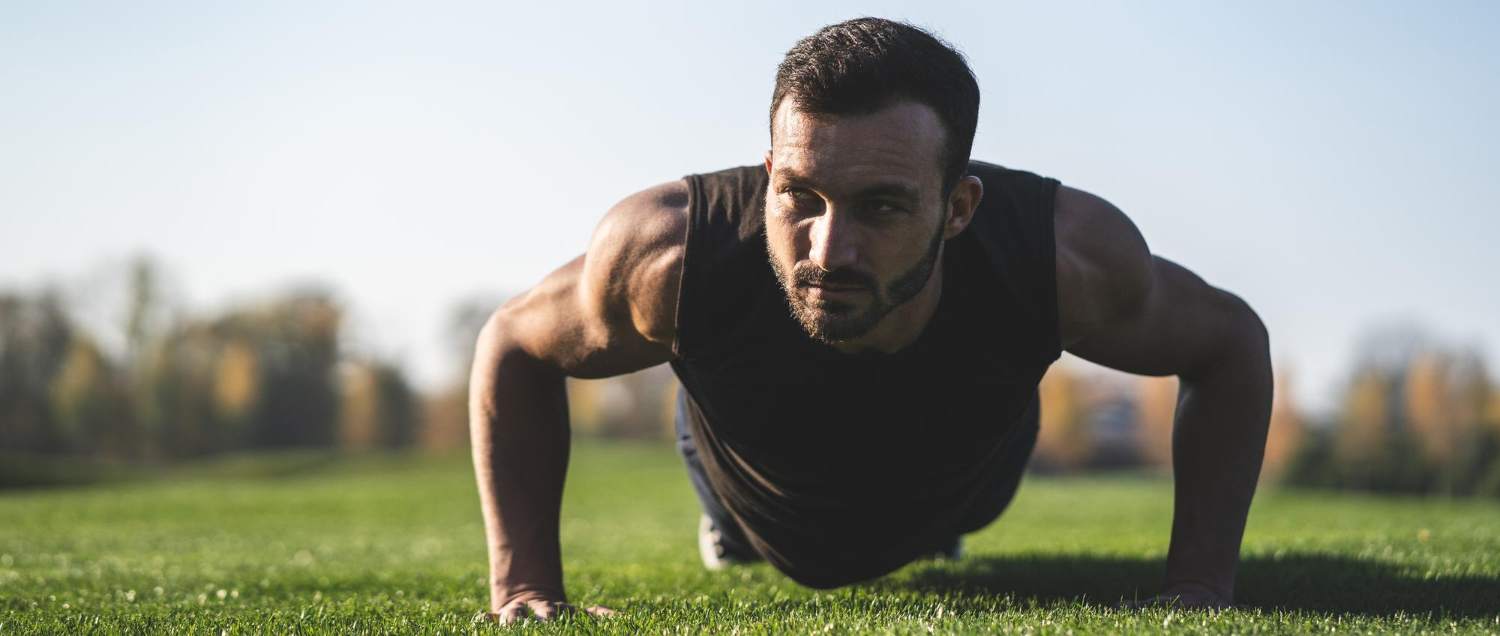
Si después de leer todo esto te da ganas de empezar, pero no sabes por dónde, te dejo unas recomendaciones. Lo importante es comenzar de forma amable y constante.
- Proponte un objetivo realista. No quieras pasar de cero a cien en una semana. Empieza con 20 minutos de actividad al menos tres veces por semana.
Empieza poco, pero hazlo constante. La constancia vale más que la intensidad.
- Elige algo que disfrutes. El mejor ejercicio no es el más intenso, sino el que puedes mantener. Encuentra una actividad que te guste, ya sea caminar al aire libre, bailar, nadar, correr o levantar peso, y conviértela en parte de tu rutina. Cuando disfrutas el proceso, el cuerpo responde mejor y el cerebro asocia el movimiento con bienestar.
- Crea tu propio ritual motivador. Pon música que te active, escucha un podcast inspirador o aprovecha ese momento para desconectarte del mundo digital. Asociar el ejercicio con un espacio mental positivo hace que el hábito se consolide más rápido.
- Escucha a tu cuerpo. No todo es exigencia: también cuenta el descanso y la buena alimentación. La regulación emocional necesita un cuerpo cuidado.
 Referencias bibliográficas
Referencias bibliográficas
Chaouloff, F. (2013). Serotonin, stress and exercise. Current Opinion in Psychiatry, 26(5), 417–421.
Goldin, P. R., McRae, K., Ramel, W., & Gross, J. J. (2007). The neural bases of emotion regulation: Reappraisal and suppression of negative emotion. Journal of Cognitive Neuroscience, 19(5), 775–788.
Hackney, A. C. (2013). Stress and the neuroendocrine system: The role of exercise as a stressor and modifier of stress. Expert Review of Endocrinology & Metabolism, 8(5), 557–565.
Hikida, T., et al. (2021). Exercise-induced modulation of dopamine signaling improves motivational behavior. Neuroscience Research, 167, 14–22.
McMorris, T., et al. (2018). Exercise and cognitive function: A neurochemical perspective. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 88, 84–101.
Szuhany, K. L., Bugatti, M., & Otto, M. W. (2015). A meta-analytic review of the effects of exercise on brain-derived neurotrophic factor. Journal of Psychiatric Research, 60, 56–64.

Graduada en Psicología de la Salud con mención en Intervención Clínica por la Universidad de Navarra. Máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Pontificia de Comillas y Máster en Psicoterapia Integradora del Trauma y el Apego por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
 Referencias bibliográficas
Referencias bibliográficas



